Una de las preguntas más recurrentes en la sociedad y academia estadounidense es si EE. UU. es una potencia en declive. Muchos estadounidense se lo preguntan desde, por lo menos, los años cincuenta del siglo XX. El lanzamiento del primer satélite al espacio, el famoso Sputnik, por parte de la Unión Soviética hizo sonar las alarmas en EE. UU., difundiendo la impresión de que el país soviético estaba ganando la competición tecnológica. En los años setenta, surgieron nuevas dudas sobre el poder de EE. UU., cuando la combinación entre la crisis política desatada por el escándalo Watergate, la desastrosa guerra en Vietnam y las protestas sociales aumentaron la sensación de un país en declive. Después de la Guerra Fría, los atentados del 11 de septiembre de 2001, el fracaso de las costosísimas forever wars en Afganistán e Iraq, y el espectacular desarrollo económico de China volvieron a poner el debate sobre la mesa. Es, hoy en día, casi un estereotipo afirmar que China es, o será, el futuro actor hegemónico de las relaciones internacionales.
Durante muchas décadas, la Teoría de las Relaciones Internacionales ha estado dominada por los enfoques materialistas. Se trata de teorías que interpretan la política internacional como un juego de suma cero, en el que el incremento del poder material de un actor, concebido en términos militares y económicos, correspondería inevitablemente a una reducción del poder de los otros actores. A esta visión contribuyeron también historiadores, como Paul Kennedy, que a finales de los años ochenta publicó su famoso análisis sobre la evolución del poder internacional, concluyendo que el destino de cada superpotencia es el imperial overstretch. A lo largo de la historia, todas las grandes potencias tendrían que enfrentarse a la imposibilidad de conjugar unos gastos crecientes, necesarios para el mantenimiento de su poder, con la ralentización de su productividad económica a favor de actores emergentes.
Por un lado, nadie duda de que, desde el punto de vista material, la distancia entre China y EE. UU. se ha recortado notablemente. Pero, por el otro, sería equivocado reducir la competición entre potencias únicamente a una cuestión material. En un mundo en el que la difusión de la información y de la comunicación juegan un papel cada vez más decisivo, es necesario examinar la cuestión también desde un punto de vista “inmaterial”. El poder internacional es, también, una cuestión de legitimidad, concepto que no se puede medir fácilmente y que, sin embargo, tiene mucha relevancia. Los comportamientos hipócritas o ambiguos, la ausencia de transparencia, la incapacidad o falta de voluntad para cumplir con las normas pueden dañar la reputación de un país, incluso más que una guerra o una crisis económica.
Por esto, es en base a la capacidad de mejorar la reputación de EE. UU. como actor global que hay que evaluar los primeros 100 días de Joe Biden en la Presidencia. Aunque se trate de un periodo demasiado breve para dar evaluaciones, hay que destacar que, hasta la fecha, las medidas del nuevo Presidente se han dedicado, sobre todo, a mejorar una imagen nacional que había tenido muchos reveses. En el medio de la peor crisis económica (y pandémica) desde hace un siglo, Biden se ha comprometido con el plan de gasto público más imponente desde el New Deal, sucesivo a la Gran Depresión de 1929. Como ha argumentado Robert Reich, antiguo Secretario de Trabajo en la Presidencia de Bill Clinton, Biden lo ha hecho de una manera realista, a través de una serie de iniciativas graduales, como la reparación de infraestructuras, la inversión en los “community colleges” públicos, o los permisos retribuidos, en lugar de apostarlo todo en ambiciosos cuanto divisivos proyectos legislativos, como el Obamacare. Además, se ha dedicado a la vacunación masiva del pueblo estadounidense. Finalmente, frente a las opacidades de otras potencias en la gestión de la pandemia y de la vacunación, Biden ha apostado por la liberalización de las patentes.
El objetivo, todavía lejos de cumplirse, no es solamente paliar los efectos de la crisis económica y pandémica, sino dejar atrás esa imagen de EE. UU. como país insolidario hacia sus propio ciudadanos. Por esto, no tiene que sorprender si, en estos primeras 100 días, la agenda más directamente internacional, como el cese de la presencia militar en Afganistán o las relaciones con Rusia y China, ha ocupado un lugar menor. Biden parece haber entendido lo que muchos observadores estadounidenses, tanto progresistas como conservadores, van diciendo desde hace décadas. Para mejorar la posición de EE. UU. en el mundo, es necesario, primero, reparar su sociedad, es decir, sus infraestructuras, su sistema educativo y de salud, sus periferias, y la situación de sus minorías. Esta es la clave para que EE. UU. pueda ejercer ese papel de referencia para las democracias, del que Biden tanto ha hablado en su campaña electoral.
Desde la crisis económica de 2008, muchas democracias, especialmente en Europa, sufren la competición ideológica con regímenes que, a pesar de su evidente autoritarismo, han mejorado su reputación en amplios sectores de las opiniones públicas, incluso de sociedades occidentales. Lo han hecho basándose en una supuesta capacidad de resolver las crisis de manera más efectiva. Esto ha contribuido a difundir la idea según la cual las democracias serían menos eficaces que las dictaduras en situaciones de emergencia. En este sentido, la promesa más importante de Biden, todavía cumplida en mínima parte debido a su poco tiempo en el cargo, es el restablecimiento de una alianza con las democracias, basada en la confianza y los valores comunes, frente a unos estados autoritarios cada vez más asertivos. Para conseguirlo, EE. UU. tendrá que demostrar que puede volver a ser un poder “inteligente” y atractivo. En un mundo en el que el “poder duro” o las intervenciones militares son cada vez menos eficaces, EE. UU. se enfrenta al reto de proyectar su influencia y su poder entre sus aliados, a través del ejemplo y el deseo de ser emulado.




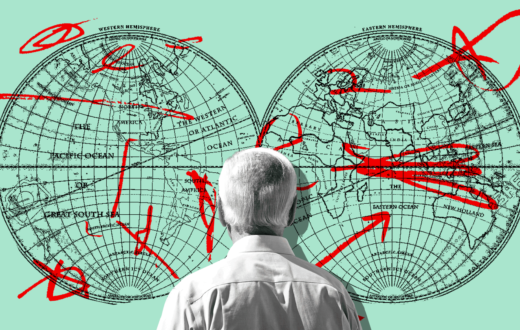

0 comments